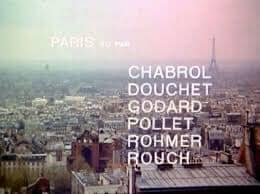Pere Alberó y Esteve Riambau, ante el público de la sesión, con entradas agotadas desde hacía tiempo.
“Soy de naturaleza optimista-melancólica”, se oye decir a Theo Angelopoulos al final del reportaje rodado en Empúries por Pere Alberó cuando vino, en 2006, a un curso de la Menéndez Pelayo que organizaba Blanca Vilà y a una sesión del Cinema Truffaut que supongo organizó Àngel Quintana y no sé si también Imma Merino.
Saliendo de la sesión “Theo Angelopoulos en la memoria” de ayer en la Filmoteca, todo el mundo diseminándose rápidamente por una Barcelona muerta para no infringir el toque de queda, se hacía bastante más difícil caer en el optimismo que en la melancolía, sobre todo después de haber presenciado unas cuantas escenas, de esas corales, majestuosas, del realizador, que a ver quién del cine actual puede emular.
Ya que la moto que acabó con su vida impidió que viniera a presentar el ciclo comprometido con Esteve Riambau en 2011 para cuando estuviera inaugurada la sala de la Filmoteca del Raval, ayer tuvieron que ser el propio director de la Filmoteca y sobre todo Pere Alberó, su asistente de dirección en “La mirada de Ulises”, los que ofrecieran su mirada sobre el realizador y sus películas, como complemento informativo a la actual retrospectiva que se le está dedicando.
Lo hicieron con fragmentos de películas que vieron hacer delante suyo (Pere Alberó habló del rodaje durante tres días de la compleja fiesta de fin de año de “La mirada de Ulises” y Esteve Riambau del de la escena de “La eternidad y un día” efectuada un domingo en el centro de Tesalónica, en la que Bruno Ganz refugia en su coche -Alberó precisó que era el de la familia de Angelopoulos- a un asustado niño albanés que le limpia el parabrisas) y mediante fragmentos de películas muy personales rodadas por el mismo Alberó en las que reflexiona sobre las impresiones causadas por su cine. Antes de la sesión éste me decía hasta qué punto Angelopoulos y su cine ya formaban parte indisoluble suya y de sus pensamientos. La prueba está en esas piezas:
-un trozo de su correspondencia filmada con Elena Villalonga
-retazos de lo que filmó al revisitar un ya abandonado antiguo lugar de rodaje de “Eleni” en el norte de Grecia
-lo que también filmó cuando, enterado del súbito fallecimiento de Angelopoulos, tomó el primer avión y acudió a su entierro, visitando también los escenarios construidos para el rodaje que estaba efectuando en los días en que le atropelló ese motorista
-su montaje sobre imágenes de los films para la edición en DVD en Intermedio, con su pausada e interiorizada voz reflexionando sobre sus características.
En la sala se pudo constatar, por si la visión de sus películas no lo dejaba lo suficientemente claro, los motivos más queridos por Angelopoulos, el carácter circular -en todos los sentidos- de las escenas que constituían la parte central de sus películas, ese continuo ir y volver sobre lo mismo, sobre su mundo y la visión de su mundo. Un mundo de conflicto reiterado, de mitos clásicos resucitados, de varios planos temporales que se dan cita en un mismo lugar, situado habitualmente no en la luminosa Grecia del Egeo, sino en la fría y húmeda del norte, siempre con las huellas de la ocupación otomana en sus casas. Servido con esas músicas que tan bien acompasan a sus personajes y a su cámara en sus planos secuencia.
Me gustó especialmente lo que comentó Alberó sobre la foto de familia que surge en la ficción al final de la fiesta de fin de año de “La mirada de Ulises” (ver la tercera imagen): allí aparecen buena parte de los actores de sus películas precedentes, mientras que las tres niñas eran, en realidad, sus propias hijas. Es decir: hizo la foto de su auténtica familia, bien mezclado, pues, su cine con su vida.
La escena de la sala de baile de “El viaje de los comediantes”, la que más le gusta “del cine de Theo Angelopoulos y de la historia del cine, repetida una y otra vez en las escenas centrales de sus largometrajes posteriores” -comentó Pere Alberó. En ella se produce un duelo de bailes y canciones entre dos rivales, emulando la guerra civil que había entre ambos bandos. Ese continuo conflicto, esa lucha entre contrarios siempre representada por ese marxista que fue Angelopoulos.
Tras la elaborada escena -que comentó Alberó costó rodar tres dias- de esa fiesta de fin de año de varios años de “La mirada de Ulises”, la foto de la familia de la ficción, que se la hace como recuerdo antes de separarse. Aparecen los actores de las películas anteriores de Angelopoulos y sus mismas hijas. Era también, pues, la foto de su auténtica familia.