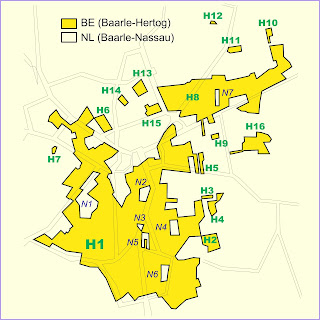“Lu tempo di li pisci spata”, 1954
“Lu tempo di li pisci spata”, 1954
“Lo que no consiguió la represión eclesiástica en toda la historia, lo ha logrado la televisión en unos pocos años”
Esa es una de las muchas cosas interesantes que comenta Vittorio de Seta en la entrevista incluida en el DVD hecho por la Cineteca de Bolonia, “Il mondo perduto” (2008), que vi ayer y que recopila los diez documentales efectuados entre 1954 y 1959 por el mucho tiempo olvidado realizador.
“Rodé la pesca del pez-espada, una técnica usada en Sicilia desde tiempo inmemorial, en 1954. Dos años después ya había desaparecido” -dice después, hablando de la suerte que tuvo en haberse decidido a hacer toda esa serie, que retrata tan fielmente la cultura popular del sur de Italia, en un momento en que no se sabía nada de los pueblos del interior del país y cuando todo su sistema milenario estaba a punto de cambiar.
La pesca del pez espada (“Lu tempo di li pisci spata”, 1954) pero también del atún mediante la almadraba (“Il contadini del mare”, 1956) o de todo tipo (“Pescherecci”, 1958). La vida en las Lípari (“Islas de fuego”, 1955), en el centro de Cerdeña (“Un giorno in Barbaglia” o “Pastores de Orgosolo”, 1958), en Sicilia (“Pasqua in Sicilia, 1955) o en un pueblo de Calabria que debe alcanzarse tras 17 Km sin carretera (“I dimenticati”, 1959). El duro trabajo de los mineros extrayendo azufre (“Surfarara”, 1955) o para la recogida del trigo (“Parabola d’Oro”, 1955). Imágenes y sonidos (recogidos de forma asíncrona, pero enlazados mediante un emocionante trabajo de montaje) todos ellos constituyendo un testimonio de valor incalculable.
Parte del camino que deben recorrer los que desde donde les dejaban las mercancías un autocar, querían llevarlas (17 Km) a Alessandria del Carretto, un pueblo de Calabria que en 1959 (año del rodaje de “I dimendicati”) tenía 2900 habitantes, y en 2011, 600.
“Un día en Barbagia” (1958). Los pueblos del centro de Cerdeña aparecían como si estuvieran en el fin del mundo.
Vittorio de Seta, fotografiado unos años antes de su fallecimiento, que fue en 2011.