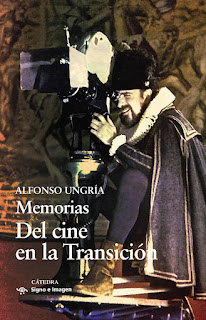La cámara deja su visión de silueta en sombra sobre el cogote y adopta esta postura, presentando a Cary Grant observando las dotes de Ingrid Bergman para engatusar a uno tras otro.
Una Ingrid Bergman que bebe whisky tras whisky.
Y le lleva a un peligroso recorrido nocturno por Miami en su coche.
Desequilibrios consecuencia de la ingesta de alcohol.
Están tan grabadas en la memoria y se han explicado tanto las secuencias famosas de “Encadenados” (“Notorious”; Alfred Hitchcock, 1946; anoche en la Filmoteca), que habrá que fijarse en otras cosas para hablar de ellas.
Una primera podría ser la invitación a viajar, por el mundo y a través del tiempo. Los carteles iniciales con los títulos de crédito poseen, en su parte inferior, el Skyline de una moderna ciudad, que podría ser Miami, donde empieza la historia. Pero es luego,
en en el corazón de la trama, cuando damos con el Río de Janeiro de la postguerra. No únicamente el de las frecuentes transparencias (tras el coche, el balcón o lo que sea) sino incluso en imágenes documentales que muestran el poderío absoluto, reflejando su modernidad, que mostraba la ciudad brasileña.
En Miami tiene lugar la fiesta que nos permite conocer el personaje encarnado por Ingrid Bergman, que huye hacia delante ante la condena judicial de su padre, un nazi de ideas explosivas.
Cuesta reconocer a la actriz en ese papel, dedicada con fervor a beber y -se comenta repetidamente- a conquistar hombres. Uno de ellos, ofreciendo en la fiesta su silueta en penumbra, tomada en plano de cogote que Hitchcock suele tener reservado para los falsos culpables, parece que va a ser Devlin (Cary Grant).
Si llamaba a “Recuerda” la película de las mil transparencias, reconozco que me equivoqué: ésta conquista, con méritos más que suficientes, ese título. La divertida escena del recorrido en coche -ella conduciendo borracha perdida, un mechón de cabello cegándola, hasta la detención por un motorista de la policía-, ese balcón sobre la playa de la ciudad o esa misma tras el banco de reunión de ambos dan para mucho, si bien estas dos últimas escenas ya entrarían en el cupo de las más famosas del film.
Una y otra vez caigo en el error de creer que pertenece a esta película -y no a “Sospecha”- la escena de la subida de Cary Grant por una escalera con un vaso de leche iluminado, mientras que su cara permanece a oscuras, como premonición de su maldad. Pues bien, anoche, aún con esa creencia, me regocijé viendo que la escena del vaso iluminado tenia un precedente unas secuencias antes, aunque el vaso no se mueve de su mesilla, y no contiene leche, sino un remedio contra la resaca.
Esa escena sigue con la grotesca visión subjetiva de ella, aún bajo los efectos del alcohol, que rápidamente me he anotado como posible opción para las escenas del próximo Ombres Mestres dedicado a “desequilibrios” de este tipo. Puede hacer pareja con otras similares muy avanzada la cinta, ella, en esa ocasión, fatalmente envenenada.
Pero me vuelvo a avanzar hacia las secuencias más renombradas, junto a ese encadenado de besos en la terraza que yo creía uno solo continuado, y yo quería quedarme en la imagen inicial de ella, servida por una Ingrid Bergman inconmensurable, que se come ella sola la película. Mujer decidida, arrojada, con rostro de pícara…
Toda la película está armada a la perfección por Hitchcock, que no por eso deja, de tanto en tanto, de sembrar sus burlescas puyas: la imagen de Alicia Huberman (Ingrid Bergman) en la cocina intentando trinchar un pollo asado es, en este sentido, de antología.
Por si no ha quedado claro, aún sin la escena de marras que le asignaba erróneamente, “Notorious” puede sumarse a otras películas notorias (perdón por la broma) de Hitch con escaleras significativas. Ahí está la de la escena cumbre, pero también, previamente, ese descenso impresionante por ellas de la madre de Alexander Sebastian (Claude Rains), en Presentación de un personaje pintado siempre a la perfección por Hitchcock, quien seguro se apoyó, para mostrarlo a los espectadores, de forma que buscaran y recordarán, viéndolo, a su propia suegra.
Es curioso leer lo que dice Alfred Hitchcock sobre la película a un convencido François Truffaut, que le confiesa su predilección absoluta por ella. Por una parte explica que lo que más le preocupó a él y a su equipo durante todo el rodaje fue cómo hacer para que Claude Rains, pese a las alzas de su calzado, no se viera doblado en estatura por la de Ingrid Bergman. Como eso, en esta ocasión, lo había leído antes, me entretuve viendo las diferentes formas en las que habían intentado difuminar un poco esa diferencia. Por otra parte, también habla del singular McGuffin empleado (ese polvo de uranio que hace estar pendiente a toda la platea de unas botellas de champany), pero también de otro tema, ese sí, de interés máximo, el de un enamorado que deja que su amada se case con otro para una misión oficial.
Y aquí llegamos al fondo de la cuestión. Uno se llega a preguntar cómo una trama de película de los años 40 puede permitirse sugerir a los espectadores que todos -y el personaje de Cary Grant más, como confeso enamorado de ella- vean natural que ella se preste, ¿por razones patrióticas? al juego de casarse e irse de viaje de novios -esto es, a consumar del todo el matrimonio- por una misión oficial con un hombre del que en ningún instante se la vea mínimamente enamorada.
La respuesta sólo puede estar, es verdad, en la misoginia absoluta del director, que ya ha advertido que ella tiene un comportamiento muy ligero, yéndose con todo tipo de hombres. Y, como se oye -con otras palabras- en el film: si ya “fue una puta” (por su comportamiento escandaloso con los hombres), lo seguirá naturalmente siendo. ¿Qué importa que amplíe el cupo de sus clientes con uno más?
Terrible el ideario que sirve, como si nada, mon vieux Hitch…

En el club hípico, con la estrategia montada para conectar con Claude Rains.
El solo en la terraza del apartamento sobre Copacabana, se acerca ella…
… y siguen y siguen los besos de la pareja.
Desde la muy protagonista escalera señorial, la fiesta.
Esos polvitos negro que, en vez de champany, tienen las botellas de la bodega.
Encuentro en un banco de los espías.