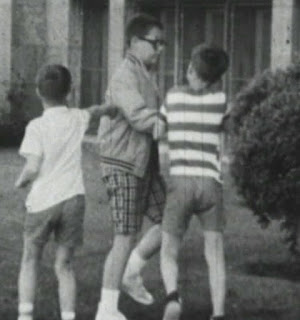Vi, hace ya un tiempo, un buen documental sobre Jonás Mekas. Escribí entonces algo sobre él. Pues bien, leyendo hoy de nuevo el articulín que escribí, pues lo publica ahora La Charca Literaria, me he dado cuenta que me balanceé bien balanceado con una cosa.
Pero vaya, lo dejo así. Total, ¿qué es la vida, sino un continuo balanceo de aquí para allá, a veces más brusco -hasta descalabrarte-, otras más suave y reconfortante?
Aviso que, aunque sale en “Los lunes, día del espectador”, lo escribí en realidad para esa sección de “Casi llore de emoción al ver esa escena en el cine” que, como ya apenas si voy al cine y es raro que me emocionen de verdad las películas que veo últimamente por otros canales, está hace un tiempo bastante desubicada y desnutrida.
El enlace al artículo, con ‘fake-news’ incluida: